
La inseguridad no es una mera sensación: hay inseguridad. La inseguridad no se cura con estadísticas: Buenos Aires puede ser todavía la ciudad menos insegura del hemisferio occidental, pero eso no consuela al que le asesinaron un ser querido. La inseguridad ya no se centra en los delitos contra la propiedad sino en los delitos en contra de la vida. La violencia criminal aumenta día a día y nos amenaza a todos, sin excepciones. Esta realidad genera sentimientos de impotencia y rabia que llevan indefectiblemente a proponer conductas autoritarias e ilegales para combatir el delito. La inseguridad fabrica fascistas y rompe los lazos ya muy debilitados de la solidaridad social. Todos desconfiamos de todos. Un desconocido que se nos acerca para pedirnos fuego en la calle puede ser el enemigo. Y al enemigo hay que matarlo para que no nos mate. La sociedad argentina, que hace muchos años fue la menos desigual de América Latina, está retrocediendo hacia la horda y la ley de la selva. Se generan opciones falsas: mano dura frente a garantismo; ley del Talión frente a derechos humanos “y otras boludeces”. Los izquierdistas jurásicos no lo incorporan a su agenda porque es “un discurso de derecha”. Los derechistas Neanderthal no logran entender que el gatillo fácil, la tortura, el hacinamiento carcelario y el “ojo por ojo” aumentan la espiral de violencia, en vez de reducirla y contenerla en términos soportables. El tema es sumamente complejo y no admite simplificaciones, aunque sí algunas reflexiones básicas: la ausencia del Estado determina la inseguridad. Por ausencia del Estado entendemos no solamente las funciones que no se cumplen, sino las que son malversadas por funcionarios corruptos: policías, fiscales, jueces o dirigentes políticos que administran el delito en vez de combatirlo. Es obvio, para cualquier persona sensata y decente, que la seguridad trasciende el contenido policial o judicial de la cuestión para abarcar conceptos más amplios como la seguridad social: es decir, el derecho a tener una vivienda digna, un trabajo, salud y educación para los hijos. Acabar con la inequidad social que reina en nuestro país es una tarea urgente, pero no excluye la necesidad simultánea de reprimir de manera eficiente los delitos contra las personas en el marco que fijan nuestra Constitución y nuestras leyes. La izquierda jurásica soslaya la necesidad de combatir el crimen porque asocia pobreza y delito y esto le impide formular un contradiscurso de políticas públicas sólidas. La derecha Neanderthal reduce todo a la aplicación de métodos ilegales para combatir a los delincuentes, porque también asocia pobreza y delito. Al proponer mano dura realiza dos propósitos: estigmatiza a un sector social (“los negros”) y lo elimina en términos simbólicos y existenciales. La realidad contradice el prejuicio: el delito no es más frecuente en zonas de pobreza. Según la Encuesta Permanente de Hogares vigente a comienzos de 2007, aproximadamente un cincuenta por ciento de la población del Gran Buenos Aires vive bajo la línea de la pobreza. En el conurbano bonaerense un millón setecientas mil personas tienen necesidades básicas insatisfechas. Si registramos el crecimiento exponencial de la desigualdad social a partir de 1990 vemos que la dinámica del delito –que es heterogénea y cuya composición debe analizarse en detalle– no se corresponde en proporción ni en términos absolutos. O sea, aunque el delito creció de manera alarmante, la desigualdad y la marginación social crecieron mucho más. En rigor, la violencia social creció en los centros urbanos, donde la desigualdad económica se vuelve extrema. Donde el mensaje consumista alienta apetitos universales, pero la posibilidad de satisfacerlos es focalizada y restrictiva. Sobre este potencial explosivo actúa el crimen organizado. Que no es eficientemente combatido por diversos factores, entre los que cuenta de manera decisiva la corrupción o incluso la participación operativa de algunos policías y el hecho de que las organizaciones criminales (especialmente las dedicadas al narcotráfico) pueden camuflarse perfectamente en Puerto Madero y a la vez lograr dominio territorial en zonas geográficas donde el Estado se encuentra ausente. Los especialistas en criminología definen un nuevo fenómeno, llamado “favelización” por lo que ocurre en las favelas brasileñas. En el país existe medio millar de villas de emergencia y sólo en 20 de ellas se advierte un proceso de “favelización”. Esto es, la instalación de un enclave criminal dentro de barrios cuyos habitantes son pobres, no delincuentes. Es decir que no es la pobreza, sino el crimen organizado, el fenómeno que debe analizarse para combatirlo con éxito. En las villas “favelizadas” los narcos establecen una red mafiosa dominante, ocupando el espacio del Estado ausente. Una sola organización suele tener varios “quioscos” en una o dos manzanas, con no más de 100 dosis cada uno. En puntos estratégicos de los pasillos y los techos hay hombres armados, que se comunican por handies y filtran a los eventuales compradores. Además, hay distintos depósitos ocultos en los que se guardan las drogas, de manera rotativa. Buenos Aires es una ciudad con un centro de 3 millones de personas, pero con una extensión hacia el conurbano que la transforma en una megalópolis de al menos 12 millones. La inseguridad en este espacio no es la pobreza sino el crimen organizado. Es decir, una asociación ilícita que tiene una pata en el sistema judicial, otra en las fuerzas de seguridad y una tercera –determinante– en el sistema político. Como lo sabe muy bien el jefe de la Policía Aeronáutica, Marcelo Saín, que denunció hace algunos años el nexo perverso que ligaba a criminales, policías e intendentes del conurbano. Si faltaba una demostración acerca de esta Santa Alianza, el elocuente secuestro del empresario bonaerense Leonardo Bergara y la ostensible participación de miembros de la policía bonaerense vinieron a corroborarlo para consternación y oprobio del gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. Dos dirigentes que no leyeron a tiempo las terribles enseñanzas del caso Cabezas. ¿Quién le pone el cascabel al gato? La respuesta es política, como siempre. Aquí apenas hemos trazado, a mano alzada, algunas pautas primarias para luego elaborar el diagnóstico y la posible terapia. Habrá que volver muchas veces sobre el tema.
Miguel Bonasso.
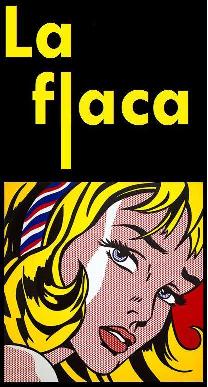





No hay comentarios:
Publicar un comentario